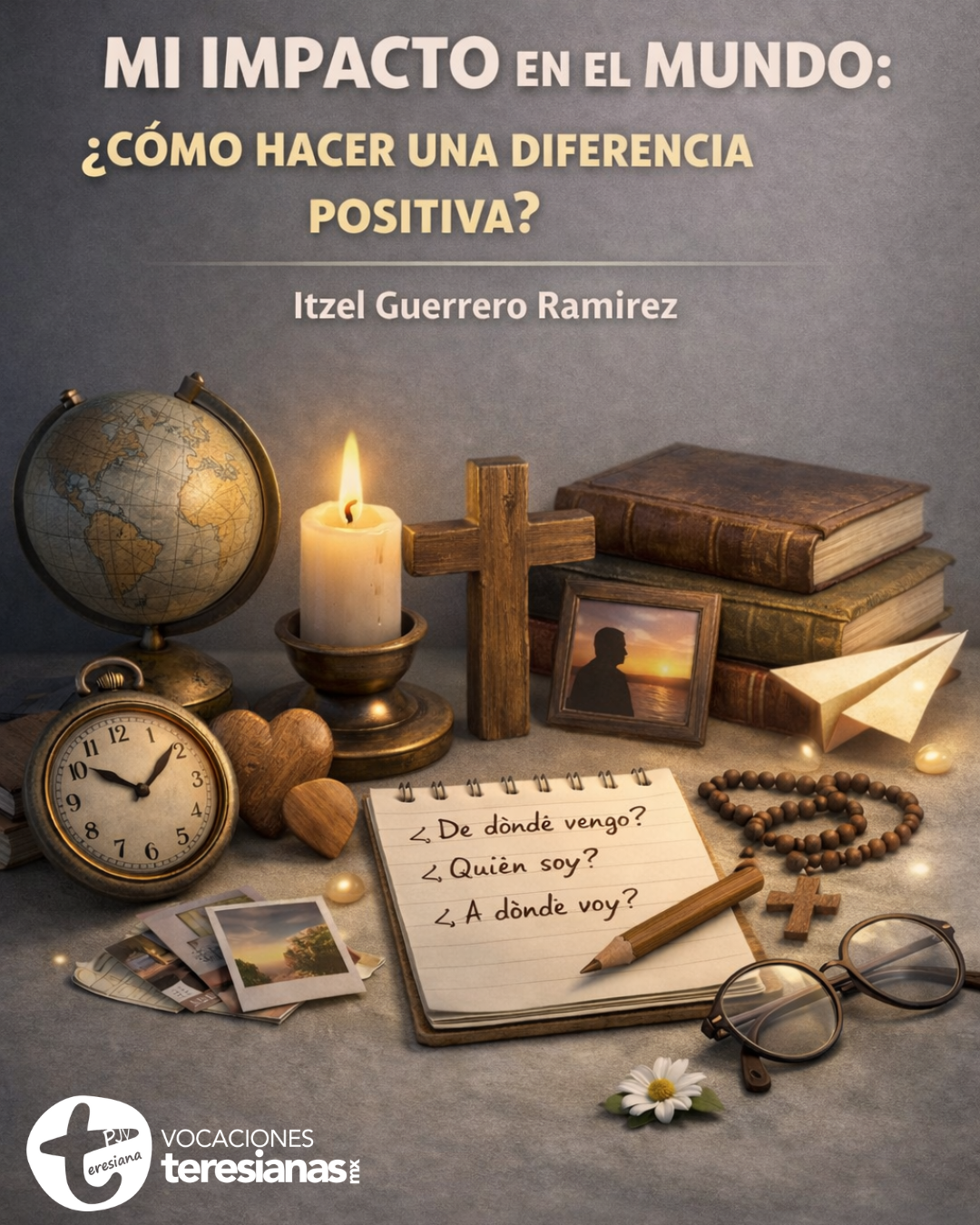En un mundo que exige tanto, productividad, perfección, reconocimiento, a veces
olvidamos que la verdadera huella no se deja con grandes gestos, sino con
pequeños actos llenos de amor. Cuando empezamos a hacer lo cotidiano con
amor, florecemos interiormente y, sin darnos cuenta, contagiamos esa luz a
quienes nos rodean. Ahí comienza el verdadero impacto.
Para comenzar y caminar con propósito, es importante tener claro en el corazón
tres preguntas esenciales: ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? y ¿A dónde voy?
Las respuestas, aunque parecen complejas, son simples: vengo de Dios, soy hija
de Dios y voy hacia Dios.
Desde este reconocimiento se define mi forma de actuar, de mirar al otro y de
responder al mundo. Si soy hija de Dios, mis hermanos también lo son, y eso me
invita a amar como Él me ama.
Una vez que reconozco mi origen y mi destino, puedo comenzar a actuar para
generar un impacto positivo, pero ¿Por dónde empezar?
Podríamos pensar que para transformar el mundo se necesitan grandes
proyectos o recursos, pero en realidad todo comienza en lo pequeño, en lo
cotidiano. Podemos igualmente pensar que el impacto depende del lugar donde
nacemos, de nuestras circunstancias o del apoyo que tenemos, sin embargo, esto
se encuentra únicamente en manos de un factor: el amor con el que hacemos
cada cosa.
Este amor se puede desglosar en diversas acciones, primeramente, la oración
continua. Esta (la oración), consciente y de corazón, es la brújula que nos indica
por dónde ir, qué hacer y cómo hacerlo. Cuando oramos, abrimos el corazón al
amor de Dios, y es ese amor el que da sentido a nuestras acciones más sencillas.
El amor debe ser incondicional e ilimitado. No podemos amar solo a quienes nos
aman, ni dosificar el amor según la conveniencia. Amar es darlo todo, pues es la
mejor herramienta para transformar vidas.
tzel Guerrero Ramírez